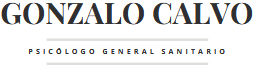El trabajo con niños es un mundo apasionante para quienes nos dedicamos a ello. Si bien los más pequeños mantienen rigen su conducta bajo las mismas leyes que los adultos (las leyes del aprendizaje), es más que evidente que el componente verbal es más reducido en comparación. Tanta lógica tiene esto, como que el método de trabajo, consecuentemente, debe ser diferente. Es por eso que, desde antes incluso de erigirse como ciencia la psicología, se orientaron las prácticas al juego y al dibujo. Pero…
¿Verdaderamente hay correlato entre el uso del “dobble” en consulta y la reducción de rabietas? ¿Cuál es la relación existente entre el uso de “mímica” y la aparición de conductas reflexivas en el colegio?
Si, como yo antes que tú, te has planteado alguna vez estas preguntas, te invito a acompañarme en el proceso de descubrimiento de la respuesta. Puesto que en psicología trabajamos con conductas, parece prudente poner el foco en ella como punto de partida.
La conducta es la interacción entre una persona y un contexto. Sin una de las dos variables, no tiene sentido hablar de conducta. Una persona, la cual está en constante cambio, en relación con un contexto, compuesto de un conjunto de estímulos que envuelven al individuo. A los cambios progresivos producidos en esta interacción se le conoce como Desarrollo, siendo la psicología del Desarrollo o del ciclo vital aquella que trate de prever y explicar la aparición (o no aparición) de determinadas conductas.
“La conducta es la interacción entre una persona y su contexto”
Dentro del repertorio conductual del ser humano, hay una serie de conductas que han trascendido en la literatura como operaciones de rango superior. Estas conductas se caracterizan por su rol imprescindible en la adaptación del ser humano a los diversos ambientes, teniendo una complejidad más elevada a la de otras conductas habituales (Rosselli, Jurado y Matute, 2008). Tal es la relevancia de estas, que les ha granjeado el sobrenombre de “funciones ejecutivas”, siendo objeto de estudio y debate por igual. El desarrollo de las funciones ejecutivas será uno de los pilares sobre el que se cimentará el desarrollo infanto-juvenil (Diamond y Lee, 2011). Estas funciones no son únicamente relevantes para un adecuado desempeño académico, sino que guardan una estrecha relación con la manera que tiene el joven de interactuar con el mundo, favoreciendo el proceso de aprendizaje, memorización, metacognición y, en última instancia, de socialización (Tirapu y Luna, 2008). Peter Anderson (2002), planteó el desarrollo secuencial de las funciones ejecutivas durante la infancia y adolescencia, hipotetizando que algunas funciones se desarrollan con tiempos y velocidades diferentes. Este planteamiento fue aceptado por la comunidad científica gracias a diversas evidencias de carácter neuropiscológico y estadístico (Huzinga, Dolan y Van der Molen, 2006; Van Leijenhorst, Westenberg y Crone, 2008; Korzeniowski, 2011).
“Estas funciones no son únicamente relevantes para un adecuado desempeño académico, sino que guardan una estrecha relación con la manera que tiene el joven de interactuar con el mundo, favoreciendo el proceso de aprendizaje, memorización, metacognición y, en última instancia, de socialización”
Así pues, un correcto entrenamiento en estas funciones en la etapa de su máximo rendimiento podrá facilitar una mejor adaptación del sujeto a las demandas del ambiente en la medida en que las mismas siguen aumentando tanto a nivel personal, familiar y social. Como hemos podido señalar, estas funciones no son únicamente relevantes para un adecuado desempeño académico, sino que guardan una estrecha relación con la manera que tiene el joven de interactuar con el mundo, favoreciendo el proceso de aprendizaje, memorización, metacognición y, en última instancia, de socialización (Tirapu y Luna, 2008).
"Un correcto entrenamiento en estas funciones en la etapa de su máximo rendimiento podrá facilitar una mejor adaptación del sujeto a las demandas del ambiente"
Estos logros se verán potenciados o posibilitados en la medida en que se puedan generar contextos en los que poner en juego las capacidades del joven. Aquí es donde comienza a tener importancia el contexto de terapia. De la misma forma que una gota de agua al caer procede a generar anillos cada vez más amplios, el contexto de terapia será el primer anillo. Será el primer contexto que estudiará la interacción del niño con el ambiente, con el objetivo de influenciar y predecir la aparición (o disminución) de dicha conducta en contextos más complejos.
Atendiendo a estas consideraciones, es necesario proveer a la historia de aprendizaje múltiples ejemplos que facilite una abstracción de los elementos comunes entre ellos. Parte del trabajo del terapeuta es posibilitar y/o favorecer la existencia de estas interacciones. Como conductas operantes que son (tanto la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la planificación), estas pueden ser fortalecidas o debilitadas, existiendo ya estudios que correlacionan un entrenamiento con la mejora de aplicación de la habilidad en diferentes contextos (recuperado de Korzeniowski, 2011).